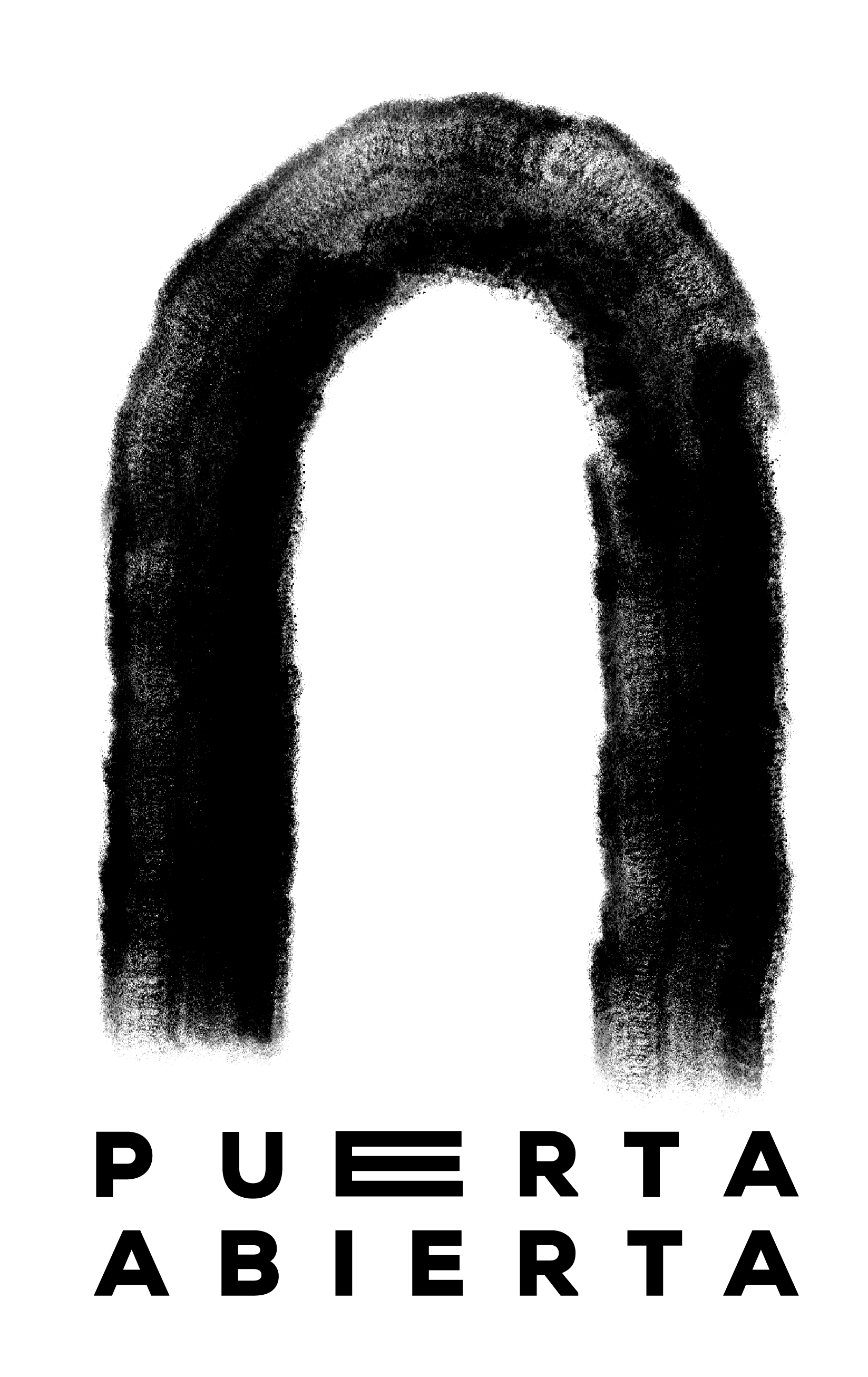Esto
somos
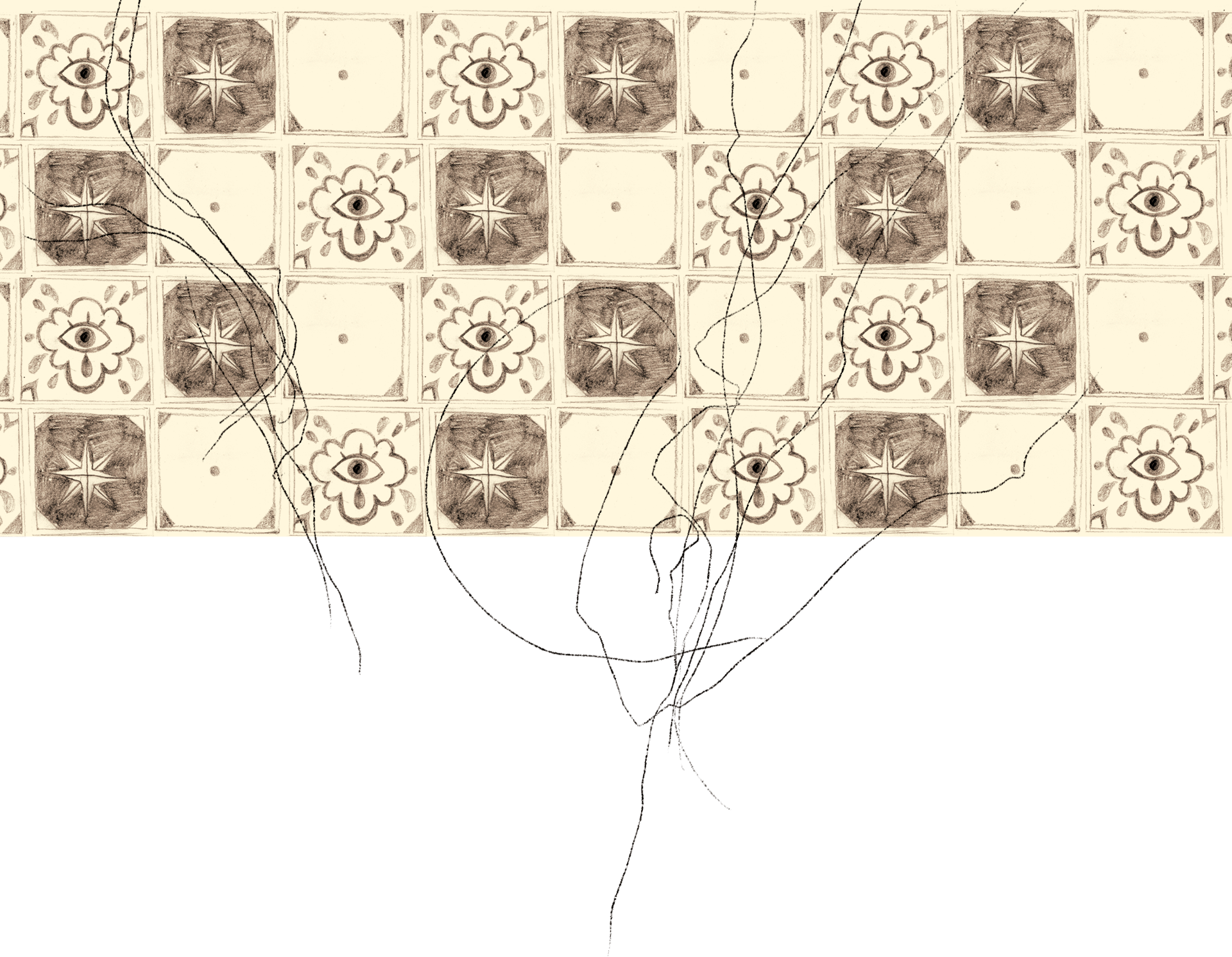
La contratación
Todos los platos estaban rotos. Ordenados, donde debían estar, pero rotos. Todos. Salvador no supo cómo sucedió eso, en qué momento, pero los últimos días habían sido un caos. Desde que Luz se fue, el departamento se volvió un cochinero. Salvador ni siquiera le preguntó a sus hijos si ellos habían roto los platos. Para empezar, nunca los lavaban; además, no eran aún lo suficientemente altos como para alcanzar el lugar donde los guardaban.
Necesitaba que alguien supliera el lugar de Luz. Necesitaba una mujer que llegara temprano, todos los días excepto el domingo, y no se fuera hasta terminar de lavar, cocinar y hacer lo que fuera necesario para tener el departamento en buen estado. Porque no sólo eran los platos. La ropa se estaba manchando con quién sabe qué; un olor a coladera, salido de quién sabe dónde, se estaba apoderando de los cuartos; y últimamente había encontrado bolas de pelos por todos lados. Así que, mientras compraba una nueva vajilla, Salvador le habló a amigos y amigas para que le recomendaran a alguien de confianza, porque, les decía Salvador, cada vez es más difícil encontrar gente honesta, con ganas de trabajar.
Amparo era joven. Tenía una hija de dos años. Ella la mantenía porque Saúl, su papá, quién sabe dónde estaba. Amparo creía que en la cárcel, pero no tenía ganas de averiguarlo. No trabajaba, pero estaba por hacerlo. Sus papás ya la habían corrido una vez de su casa por irse de fiesta y encargarles a la niña, y estaba segura de que lo harían de nuevo. No por fiestas, sino por hartazgo. Necesitaba pagarse un cuarto en otro lado. Por eso, cuando su prima le mandó un mensaje diciéndole que si no quería trabajar limpiando y cuidando el departamento de un señor guapo y adinerado, no dudó en aceptarlo. Además, se sabía capaz. Sí lo era.
Dos días después, la prima de Amparo, la patrona de la prima de Amparo y Amparo se encontraban afuera del departamento de Salvador, en un edificio situado en una zona de la ciudad por la que Amparo jamás se paseaba porque no le alcanzaba. Salvador era como su prima se lo describió: guapo y adinerado, seguro de sí mismo. Le dijo horarios de trabajo, la comida que le gustaba a él y a sus hijos, y la paga. No era lo que Amparo quería, pero sí suficiente, así que aceptó. Comenzaría al siguiente día. Todos estuvieron contentos.
Amparo y su prima regresaron juntas a sus casas. Cuando se despidieron, se abrazaron. Amparo le dijo a su prima que era probable que ya no se regresaran juntas, porque aquella se iba a cambiar de casa y, la verdad, quería estar lejos de sus papás. Su prima le dijo que estaba bien y le deseó suerte.

Días de trabajo
El primer día de trabajo, Amparo llegó casi media hora antes de lo acordado, pero no pasó al departamento para no dar una mala impresión. Entró cinco minutos antes, pero llegó cinco después porque la señorita en la recepción no la quería dejar pasar con el pretexto de que Salvador no le notificó su contratación.
Ya en el departamento, Amparo hizo de desayunar a los niños. Les hizo huevo revuelto. Los niños, que se parecían mucho a su papá, escupieron el huevo y gritaron que estaba asqueroso. Salvador probó un poco y no dijo nada sobre la comida. Minutos después, salió con los niños. Le dijo a Amparo que no se tardaba, que regresaba pronto.
Y así, Amparo se quedó sola. Aprovechó para pasearse por el lugar. Era tan bonito. A pesar de ser un departamento, era más grande que su casa. Tenía dos pisos. En el inferior, estaba una sala con cuadros enormes, un comedor muy moderno y una cocina más grande que su cuarto y el de sus papás juntos. El refri tenía comida que ella no conocía. La parte superior tenía tres cuartos. El de Salvador ocupaba casi la mitad del piso por el ropero enorme y el jacuzzi. Amparo se sentó en la cama de Salvador. Luego se acostó. Era tan suave. Y tan grande. Y tan cómoda.
Pasos se escucharon en el corredor. Amparo se levantó. ¿En qué momento había regresado Salvador? Los pasos se acercaron. El corazón le dolió. Estaban muy cerca. Y el estómago. Comenzó a recoger la ropa tirada en el suelo. Los paso siguieron de largo. Como con prisa. De todos modos Amparo, en su miedo, terminó de ordenar el cuarto. La puerta de entrada se abrió con un clic grave, de un candado eléctrico, y Salvador entró por ella. Amparo le iba a decir de los pasos, pero Salvador la interrumpió. Le dijo que no era algo grave, pero que tendría que mejorar su sazón porque la muchacha anterior cocinaba bien y él y los niños estaban acostumbrados a comer bien. Amparo se olvidó de lo que le iba a decir a Salvador.
Los días siguientes pasaron bien. No excelentes. Bien. Apurados. Salvador le pidió atender cuanto antes lo del olor a coladera y lo de las pelos, porque ya había más. Amparo llamó a un plomero para lo de la coladera. El hombre le dijo que no había nada en las tuberías, pero les vendió un limpiador industrial que sí controló el olor. Aspiró el departamento. La espalda le dolió al día siguiente y varias noches, pero sí recogió muchas pelusas, muchos pelos largos, duros y gruesos.
Salvador se volvió a quejar de la comida. También los niños.
Con el primer pago, Amparo rentó un cuarto y por fin se salió de la casa de sus papás. Le quedaba más lejos del departamento de Salvador, de muchas cosas realmente, pero por fin estaba sola. Al principio pudo manejarlo, pero el cansancio se acumuló como las bolas de cabello que encontraba en el departamento y que parecían crecer del mismo piso, como pasto. Comenzó a llegar tarde. Media o hasta una hora después de la hora acordada. Salvador no dijo nada, pero sí se portó más serio con ella.
Luego vinieron los olvidos. Ya no sabía dónde dejaba las cosas. Y las perdía. Y era peor cuando Salvador o los niños no las encontraban porque se quejaban con un tono que ella entendía bien: la señalaban, la implicaban, le decían sin decirle que era una ladrona. Hasta que las cosas aparecían y se olvidaban de las acusaciones veladas.
El problema más grande era la comida, que seguía sin gustarles. Empeoró, de hecho, porque Amparo ya era más distraída. Un día, uno de los niños, le dijo a su papá entre sollozos que la comida de Luz sí era buena, era mejor, y le preguntó por qué tuvo que irse. Salvador calló a su hijo mientras le echaba miradas nerviosas a Amparo. Nunca lo había visto así, así que se metió a la conversación y le preguntó al niño sobre Luz. Salvador se molestó. Le dijo que no tenía por qué meterse en asuntos que no le interesaban, y le exigió mejorar en su sazón. Se lo exigió varias veces. Le dijo que, si no mejoraba, él tendría que ponerse a cocinar y, por lo tanto, le descontaría eso de su sueldo a Amparo. Tuvo que tomar medidas: dejó de cocinarle el desayuno a su hija para poder llegar a tiempo al departamento y poder avanzar, practicar.
El niño no se olvidó de la pregunta que ella le hizo durante esa comida. Días después, en un momento en que Salvador no estaba cerca, le contó sobre Luz, sobre cuánto la quería, sobre lo rico que cocinaba la sopa de fideos porque le echaba unas gotas de limón y salsa, cosa que le encantaba a todos. Le contó sobre cómo Luz un día dejó de ir y ya. Y desde entonces su papá no quería hablar de ella.
Amparo intentó replicar la sopa de fideo. Estaba segura de que así se ganaría un poco más a Salvador y sus hijos. Aunque era una cosa sencilla, la preparó como si fuera un platillo gourmet. Y al probarla no le quedaron dudas de que quedarían encantados. Como si fuera un restaurante caro, de esos a los que nunca había ido, Amparo sirvió con cucharón la sopa a cada uno.
La escupieron en la primera cucharada. Todos se metieron la mano a la boca y sacaron una bola de pelos negros, esos pelos que Amparo se encargaba de mantener a raya día con día. Amparo soltó horrorizada un grito. Salvador se levantó furioso de la mesa. Tomó todos los platos y los arrojó al fregadero. Algunos se rompieron. Le gritó. Le dijo que estaba a prueba: o mejoraba o no se la iba a acabar. Amparo vio más allá de Salvador y sus hijos, Vio más allá. Vio una figura alejarse del comedor, donde estaban ellos, hasta perderse en la sala. Cuando se acercó, en el suelo había una bola de cabellos negros.
Amparo fue con sus padres. Les rogó que cuidaran a su hija porque ahora sí tenía necesidad. No era un capricho. Necesitaba que alguien le ayudara para poder dedicarse al trabajo. Les daría dinero. Los padres le pidieron más de lo que ella les ofreció. Tuvo que aceptar. Y ellos aceptaron por una razón más que ella desconocía: su prima estaba sin trabajo, la despidieron pocos días antes de que Amparo acudiera con ellos. Y lo peor: nadie sabía nada sobre ella desde que les dio la noticia.
Salvador también se enteró de lo de su prima. Le dijo que ojalá apareciera.
Con el primer pago, Amparo rentó un cuarto y por fin se salió de la casa de sus papás. Le quedaba más lejos del departamento de Salvador, de muchas cosas realmente, pero por fin estaba sola. Al principio pudo manejarlo, pero el cansancio se acumuló como las bolas de cabello que encontraba en el departamento y que parecían crecer del mismo piso, como pasto. Comenzó a llegar tarde. Media o hasta una hora después de la hora acordada. Salvador no dijo nada, pero sí se portó más serio con ella.
Luego vinieron los olvidos. Ya no sabía dónde dejaba las cosas. Y las perdía. Y era peor cuando Salvador o los niños no las encontraban porque se quejaban con un tono que ella entendía bien: la señalaban, la implicaban, le decían sin decirle que era una ladrona. Hasta que las cosas aparecían y se olvidaban de las acusaciones veladas.
El problema más grande era la comida, que seguía sin gustarles. Empeoró, de hecho, porque Amparo ya era más distraída. Un día, uno de los niños, le dijo a su papá entre sollozos que la comida de Luz sí era buena, era mejor, y le preguntó por qué tuvo que irse. Salvador calló a su hijo mientras le echaba miradas nerviosas a Amparo. Nunca lo había visto así, así que se metió a la conversación y le preguntó al niño sobre Luz. Salvador se molestó. Le dijo que no tenía por qué meterse en asuntos que no le interesaban, y le exigió mejorar en su sazón. Se lo exigió varias veces. Le dijo que, si no mejoraba, él tendría que ponerse a cocinar y, por lo tanto, le descontaría eso de su sueldo a Amparo. Tuvo que tomar medidas: dejó de cocinarle el desayuno a su hija para poder llegar a tiempo al departamento y poder avanzar, practicar.
El niño no se olvidó de la pregunta que ella le hizo durante esa comida. Días después, en un momento en que Salvador no estaba cerca, le contó sobre Luz, sobre cuánto la quería, sobre lo rico que cocinaba la sopa de fideos porque le echaba unas gotas de limón y salsa, cosa que le encantaba a todos. Le contó sobre cómo Luz un día dejó de ir y ya. Y desde entonces su papá no quería hablar de ella.
Amparo intentó replicar la sopa de fideo. Estaba segura de que así se ganaría un poco más a Salvador y sus hijos. Aunque era una cosa sencilla, la preparó como si fuera un platillo gourmet. Y al probarla no le quedaron dudas de que quedarían encantados. Como si fuera un restaurante caro, de esos a los que nunca había ido, Amparo sirvió con cucharón la sopa a cada uno.
La escupieron en la primera cucharada. Todos se metieron la mano a la boca y sacaron una bola de pelos negros, esos pelos que Amparo se encargaba de mantener a raya día con día. Amparo soltó horrorizada un grito. Salvador se levantó furioso de la mesa. Tomó todos los platos y los arrojó al fregadero. Algunos se rompieron. Le gritó. Le dijo que estaba a prueba: o mejoraba o no se la iba a acabar. Amparo vio más allá de Salvador y sus hijos, Vio más allá. Vio una figura alejarse del comedor, donde estaban ellos, hasta perderse en la sala. Cuando se acercó, en el suelo había una bola de cabellos negros.
Amparo fue con sus padres. Les rogó que cuidaran a su hija porque ahora sí tenía necesidad. No era un capricho. Necesitaba que alguien le ayudara para poder dedicarse al trabajo. Les daría dinero. Los padres le pidieron más de lo que ella les ofreció. Tuvo que aceptar. Y ellos aceptaron por una razón más que ella desconocía: su prima estaba sin trabajo, la despidieron pocos días antes de que Amparo acudiera con ellos. Y lo peor: nadie sabía nada sobre ella desde que les dio la noticia.
Salvador también se enteró de lo de su prima. Le dijo que ojalá apareciera.

Cuando la rutina se normalizó, había un par de horas al día en las que Amparo estaba sola. Eran aquellas en las que Salvador salía a dejar a los niños a la escuela, hacer ejercicio, y tomar un café. A Amparo no le gustaban nada. Había escuchado los pasos varias veces más, pero ya no era eso lo que la incomodaba. No. Era que se sentía vigilada, y no era para menos, pues había descubierto cámaras escondidas en el departamento. Aparentemente, Salvador estaba seguro que los olvidos de Amparo eran más bien robos de los que se arrepentía. Ella una vez le preguntó sobre las cámaras, esos puntos rojos en los ojos de las pinturas y juguetes y esculturas, él la desmintió. Y se ofendió. Amparo no le volvió a mencionar el tema. Siguió viendo esos puntos rojos que, podría jurar, eran cámaras. Más que cámaras, ojos furiosos que esperaban ser testigos de algún tipo de delito. Ojos que, curiosamente, se iban cuando Salvador llegaba.
Salvador mandó a arreglar las tuberías porque, a pesar del químico que les recomendó el plomero, el olor no se iba por completo. Los albañiles botaron una pared y abrieron las tuberías. Encontraron bolas de pelo atoradas, que a su vez retenían toda la porquería que se movía por ellas. El olor se fue después de eso, pero Salvador le pidió a Amparo que fuera al departamento al menos dos domingos del mes para que eso no volviera a suceder porque, le dijo, las tuberías estaban así por una mala limpieza.
Los padres de Amparo cuidaron de su hija un tiempo, y la querían, pero pronto se hartaron de ella. Más cuando Amparo les dio la noticia de los domingos. Le dijeron que ya no aguantaban estar así, que ellos ya no tenían por qué estar cuidando niños. Amparo les dio la razón sin decirles, pero ¿qué podía hacer?
La respuesta le llegó a la fuerza.
Los días en soledad
Al final del año, Salvador le dijo a Amparo que saldría de vacaciones con sus hijos un fin de semana solamente, y que ella tendría que quedarse a cuidar la casa. Amparo dijo que sí, y le pidió permiso para dormir ahí esos días. A Salvador no le gustó la idea y no le dijo nada. Esa tarde, sin embargo, volvió de fuera con un catre para ella. Le dijo que sí podía quedarse. Amparo le pidió quedarse también con su hija. Salvador hizo una mueca de hartazgo, pero no dijo que no. A Amparo no le importó la reacción de su patrón; mató dos pájaros de un tiro: le daría unas vacaciones a sus padres y ella ya no estaría sola en el departamento.
Antes de irse, Salvador tomó a Amparo del brazo. Le dijo, mirándola a los ojos, que confiaba en ella.
Fue un fin de semana horrible.
En cuanto Salvador y sus hijos dejaron el departamento, las luces rojas, los ojos rojos se encendieron alrededor de Amparo. Eso fue el primer día, que más bien fue la noche del viernes. Las luces, los ojos, fueron más que nunca. Muchos más. Amparo, a pesar de ignorarlos, no podía evitar estar nerviosa. Le dijo a su hija que se quedara junto a ella, que la ayudara en los trabajos. La niña era tranquila y callada, así que hizo lo que su madre le dijo. Juntas, limpiaron la sala y el comedor. Luego fueron a la cocina. Como era pequeña, le pidió que se metiera en los casilleros inferiores y los limpiara por dentro. Mientras, ella lavaría los platos y los frascos de las repisas superiores. Pasaron unos minutos y Amparo terminó. La niña, en cambio, estaba muy callada. Ni un ruido. De hecho, los casilleros estaban cerrados. Amparo los abrió y ahí estaba. Aterrada, en un rincón, mirando hacia el otro. Lloraba en silencio. Se abrazaba a ella misma. Las manos estaban hechas puños, la niña apretaba. Amparo se metió y la sacó y tiró trastes que retumbaron en el departamento. La cargó y la abrazó, pero la niña no parecía salir de su estado. La llevó al baño y le echó agua fría y le dio unos golpecitos en el rostro. La niña reaccionó por fin. Le contó a su mamá que vio una cara llena de luz. Su mamá le preguntó cómo era, pero la niña no pudo responder. Abrió las manos: tenía pelos y pelos gruesos y negros.
Durmieron juntas en el catre. O, más bien, la niña durmió; Amparo, no. No podía quitarse de la mente la imagen de su hija en un rincón, como un animal a punto de ser sacrificado. Y luego lo que tenía en sus manos. Y luego las luces rojas que a esa hora, quién sabe qué hora de la madrugada, parecían brillar con más intensidad.
Amparo cerró los ojos cuando vio una figura en la cocina. Una sombra.
Al otro día, Amparo hizo la parte superior de la casa. La ausencia de su patrón la hizo ceder a sus tentaciones. Después de hacer el cuarto de Salvador entró a su enorme ropero a esculcar entre la ropa y cajones. No encontró gran cosa. Medicinas, ropa, documentos oficiales. ¿Cómo podía ser tan aburrido? Pensaba que encontraría algún dato revelador, algo que le dijera sobre su verdadera identidad. O algo sobre Luz, de quien había hablado un par de veces más con los niños. Le contaron más cosas, no muchas. Que era como Amparo: callada, aunque un poco más cariñosa, y que se llevaba mejor con su padre. Su relación empezó a deteriorarse cuando Luz le pidió dinero prestado a Salvador porque la asaltaron una noche, mientras regresaba a su casa. A Salvador no le gustó y empezó a ser más duro con ella. Y ella empezó a ser más seca con los niños, más nerviosa. Tiraba platos, no limpiaba bien, se le olvidaban las cosas. Y ya, un día la corrió.
Cuando salió del ropero, Amparo se encontró con el cuarto de Salvador totalmente deshecho, apestando a coladera. Amparo respiró hondo. Lo del cuarto no era gran problema, pero lo del olor sí era de las peores cosas que le podrían pasar. Porque ya estaba solucionado. Su reparación duró meses, días estresantes, llenos de polvo, con olores putrefactos y albañiles que se le acercaban demasiado cuando le pedían cualquier tontería. Y dinero de Salvador. Se lo dejó muy claro a Amparo. ¿Qué hizo mal? Limpió bien siempre. Siempre se aseguró de tener en buen estado todo. Siempre. Si no lo solucionaba, Salvador la haría pagar la nueva reparación. Seguro. Con su propio sueldo, como ya lo había hecho con unos platos que rompió en un descuido.
Fue por detergente y trapeador y una cubeta con agua. Corrió. La niña lloraba detrás de ella. No quería que la dejara sola. Amparo también tomó una llave de perico y un martillo y un destornillador, por si tenía que hacer algo con las tuberías, aunque no tenía idea de lo que tendría que hacer si es que fuera necesario.
Cuando regresó al cuarto, todo estaba en orden. El olor se estaba yendo. Y después de unos segundos, ya no estaba. Amparo tuvo que sostenerse del marco de la puerta. Suspiró. Un suspiro sonó detrás de ella. Cerca, muy cerca. Lo sintió en el cuello. Se dio la vuelta y no había nadie. Su hija, llorando, acabó de subir las escaleras. Amparo se disculpó con ella.
Esa noche, Amparo encendió todas las luces de la casa antes de dormir. Apretó el crucifijo que siempre llevaba colgado en su cuello. Debajo del catre puso un cuchillo.
Durmió, pero no durmió. Escuchó cosas entre sueños, o a veces despierta, pero con los ojos cerrados solamente. Escuchó una voz que se lamentaba, que pedía perdón, que insultaba al final. Escuchó pasos en el piso de arriba, pasos furiosos, pasos que recorrían los cuartos y azotaban puertas. Escuchó cómo se abrían todas las llaves de agua y en un momento sintió un frío acuático, como si el departamento todo se hubiera inundado y el agua ya la hubiera alcanzado a ella. Escuchó un escándalo en la cocina. Platos cayendo al suelo entre gruñidos de una mujer.
Mientras el ruido sucedía, Amparo abrió los ojos. Un poco, sólo un poco. El lugar estaba inundado por una luz roja. Luces. Miles de puntos, de ojos juntos. Y frente a ella, estaba una mujer. Era joven, de su edad, pero era más morena. Su pelo era negro, negro. Y se le caía, se le caía a montones, como caspa. Sus pupilas eran dos puntos rojos. Tenía puesto el mandil que Amparo usaba para trabajar. La mujer miraba a Amparo con odio. Respiraba agitada. Apretaba las mandíbulas y enseñaba los dientes. Respiraba por la boca. Tenía las manos a sus lados como si fueran garras.
—Esto somos —dijo la mujer. Amparo la escuchó como si se lo hubiera dicho murmurando, al oído.
Los ruidos en la casa empeoraron.
Fue por detergente y trapeador y una cubeta con agua. Corrió. La niña lloraba detrás de ella. No quería que la dejara sola. Amparo también tomó una llave de perico y un martillo y un destornillador, por si tenía que hacer algo con las tuberías, aunque no tenía idea de lo que tendría que hacer si es que fuera necesario.
Cuando regresó al cuarto, todo estaba en orden. El olor se estaba yendo. Y después de unos segundos, ya no estaba. Amparo tuvo que sostenerse del marco de la puerta. Suspiró. Un suspiro sonó detrás de ella. Cerca, muy cerca. Lo sintió en el cuello. Se dio la vuelta y no había nadie. Su hija, llorando, acabó de subir las escaleras. Amparo se disculpó con ella.
Esa noche, Amparo encendió todas las luces de la casa antes de dormir. Apretó el crucifijo que siempre llevaba colgado en su cuello. Debajo del catre puso un cuchillo.
Durmió, pero no durmió. Escuchó cosas entre sueños, o a veces despierta, pero con los ojos cerrados solamente. Escuchó una voz que se lamentaba, que pedía perdón, que insultaba al final. Escuchó pasos en el piso de arriba, pasos furiosos, pasos que recorrían los cuartos y azotaban puertas. Escuchó cómo se abrían todas las llaves de agua y en un momento sintió un frío acuático, como si el departamento todo se hubiera inundado y el agua ya la hubiera alcanzado a ella. Escuchó un escándalo en la cocina. Platos cayendo al suelo entre gruñidos de una mujer.
Mientras el ruido sucedía, Amparo abrió los ojos. Un poco, sólo un poco. El lugar estaba inundado por una luz roja. Luces. Miles de puntos, de ojos juntos. Y frente a ella, estaba una mujer. Era joven, de su edad, pero era más morena. Su pelo era negro, negro. Y se le caía, se le caía a montones, como caspa. Sus pupilas eran dos puntos rojos. Tenía puesto el mandil que Amparo usaba para trabajar. La mujer miraba a Amparo con odio. Respiraba agitada. Apretaba las mandíbulas y enseñaba los dientes. Respiraba por la boca. Tenía las manos a sus lados como si fueran garras.
—Esto somos —dijo la mujer. Amparo la escuchó como si se lo hubiera dicho murmurando, al oído.
Los ruidos en la casa empeoraron.

Amparo cerró los ojos y pensó en su prima. Se la imaginó viva, en otra ciudad, viviendo mejor. Luego se la imaginó muerta, en la entrada de un desagüe, hinchada, todavía negándose a su muerte. Pensó en sus padres. Se disculpó con ellos. Les recriminó no haberle dado una mejor educación, no haber cuidado de su hija sin quejarse. Se pensó a sí misma, acorralada. Se dio cuenta de que esa sensación era la que había reinado toda su vida. Se preguntó si así sería siempre.
Al final, Amparo escuchó algo que raspaba el suelo. Una escoba. Luego escuchó que lo trapeaban, que lo aceitaban. Y abrió los ojos. Ya era de día. Su hija jugaba frente a ella. El departamento estaba como ella lo dejó antes de dormir: limpio.
Se decidió a renunciar. Ya no podía soportar todo lo que estaba pasando. Ya no. No podía seguir trabajando en ese departamento maldito, con esa gente. No podía más.
En ese momento, del otro lado de la puerta principal, se escucharon unas llaves y unos niños gritando. Salvador entró con todos. Primero miró a su alrededor para cerciorarse de que todo estuviera en orden. Después saludó a Amparo. Le preguntó cómo le había ido con el departamento. Amparo dijo que todo bien. Salvador asintió y le dijo que ya se podía ir, que la esperaba al día siguiente, como todos los días, para su jornada normal. Amparo dijo que estaba bien, que ahí estaría.
Las consecuencias
Amparo fue con sus padres y les dijo que les daría menos dinero por cuidar a la niña. Ellos le dijeron que entonces ya no la cuidarían. Amparo les gritó, les aventó cosas, los insultó. Cómo era posible que abandonaran a su hija de esa forma. Sus padres gritaron más. Le dijeron que era su culpa por meterse de criada y no buscar un mejor empleo. Amparo les pidió que no se preocuparan por ella porque en no más de un año, ella ya estaría muerta. Si no era el trabajo en el departamento, serían los trayectos solitarios y peligrosos los que la acabarían por matar. Sus padres se enojaron más, pero cuando Amparo se llevó a la niña y sus cosas, se arrepintieron. Ella no les hizo caso.
Ya en el cuarto que rentaba, el cuarto en el que apenas cabían ella y su hija, Amparo pensó en lo que les dijo. No era algo que pensó, sino que sabía. Luego pensó en Luz. En lo que le dijo esa noche. Esto somos. Después, Amparo pensó en ir a un teléfono público y marcarle a Salvador para decirle que al final no, que al final no regresaría a trabajar, que renunciaba. Era lo más sensato.
Pero su hija la abrazó. Porque sí. Le dijo a su mamá que la quería.
Amparo no podía dejar de trabajar. Así que decidió intentar una última cosa antes de tener que irse de la ciudad para buscar otra vida, una tal vez más tranquila.
Al otro día, Amparo tocó la puerta del departamento. Le abrió Salvador. Éste la miró extrañado. Le preguntó, casi le reclamó, que por qué no pasaba. Amparo tomó aire. Estaba nerviosa, como cuando conoció a Salvador por primera vez. Y le dijo que no podría seguir trabajando con él a menos que aclararan ciertas cosas. Entonces calló. Luz estaba detrás de Salvador. Tragó saliva. Salvador le preguntó qué cosas. Había tanto qué decirle. Había que decirle que necesitaba más dinero y más descansos, que necesitaba más comprensión, que ella no robaba. Pero le dijo otra cosa:
—¿Qué pasó con Luz?
Luz se acercó a Salvador. Le dijo algo al oído. Salvador se puso pálido. Abrió la boca para decir algo.

Escrito por:
Enrique Urbina
(CDMX, 1993).
Es licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana. Publicó los libros Aquí el silencio no descansa (Dharma Books + Publishing, 2018) y Nadie encontrará mis huesos (Paraíso Perdido, 2020).
Enrique Urbina
(CDMX, 1993).
Es licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana. Publicó los libros Aquí el silencio no descansa (Dharma Books + Publishing, 2018) y Nadie encontrará mis huesos (Paraíso Perdido, 2020).

Ilustrado por:
Rosario Lucas
(Estado de México, 1994).
Ilustro, escribo y cuento historias. Le tengo miedo a la oscuridad y a la rebelión de los pájaros.
Rosario Lucas
(Estado de México, 1994).
Ilustro, escribo y cuento historias. Le tengo miedo a la oscuridad y a la rebelión de los pájaros.