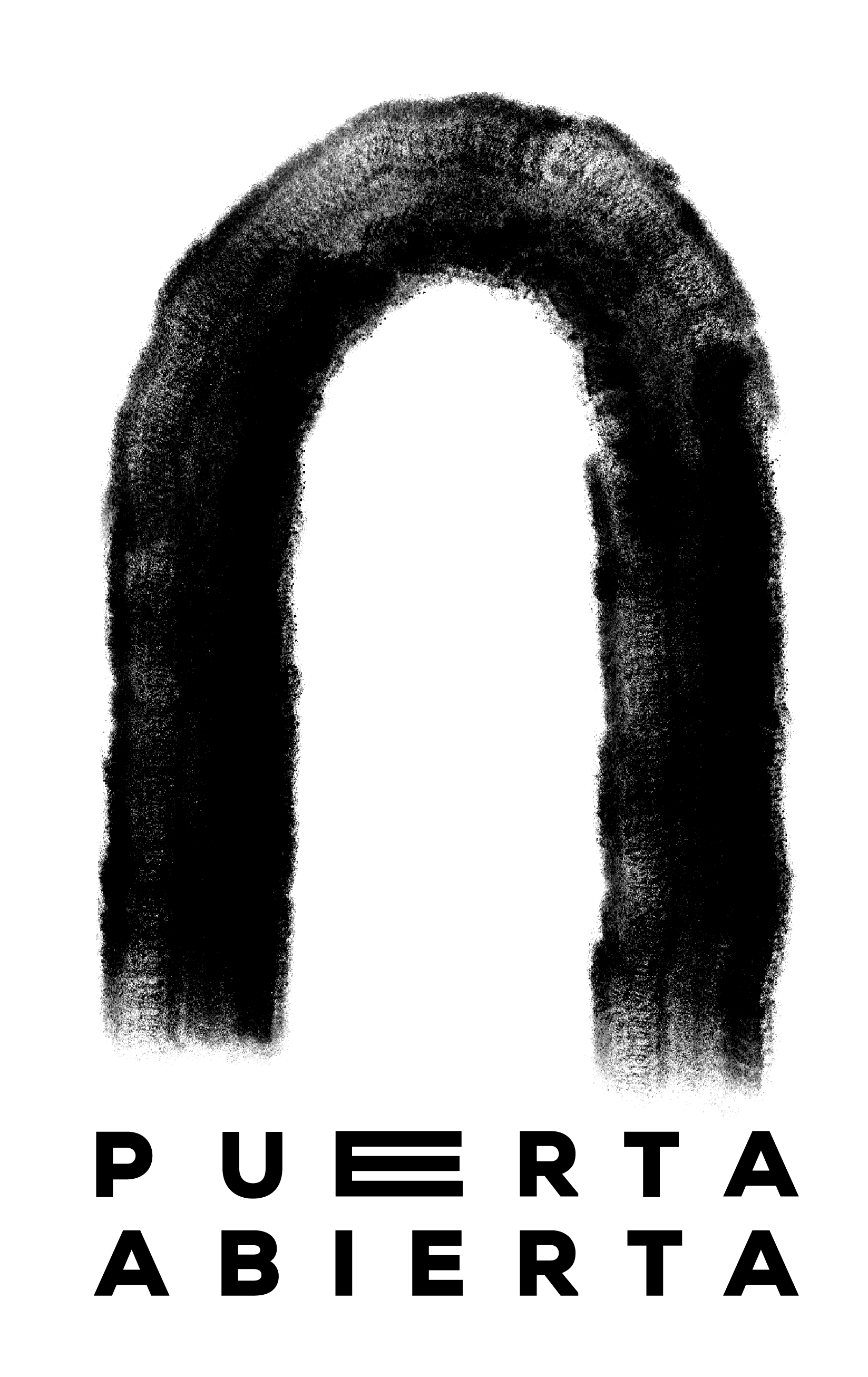Ruido
Por fin encerrado dentro de su propia cabeza, le impacta la cantidad de carne que hay dentro.
No es la carne que de niño se vio tantas veces, asomada tras caer de la bici, bañada de sangre y gritos exagerados de su padre. Pero es carne: rosada y roja, turgente, palpitante, caliente. Carne dentro de la cual el mundo suena como bajo el agua.En ciertos rincones, la carne se ve hinchada. Como el cadáver de delfín bajo el rayo del sol que su madre le mostró, ella borracha, él llorando, aquella vez en La Paz: grisácea, con várices.
Esto es inusual, se dice mientras otea el sitio: con tantos años de veganismo, hubiera esperado, al menos, otro tipo de decoración.

***
Cualquiera esperaría que el interior de una cabeza esté decorada según la mente que la habita.
Dentro del cráneo de un deportista frustrado, por ejemplo, debería haber pósters de victorias que sólo ha anhelado, raquetas para golpear la pared al enterarse de que la novia está embarazada, para arrojarle al hijo cuando el equipo pierde.
El de una historiadora del arte seguro semejaría un museo enorme, en el que caben todos los tesoros del planeta y también aquella sala de conferencias donde iba a presentar la tesis; incluso una sala donde no deba cancelarse todo por culpa de un embarazo no deseado.
Etcétera.
En el caso de nuestro personaje, el minimalismo hubiese funcionado. Un bonito mat, quizá un par de velas, inciensos, gongs para curar el ruido, ¿pero esto?
Primero, el acomodo: afuera jamás hubiese dispuesto las cosas con tan mala energía. Los sillones en medio de la sala, rompiendo el flujo; la sala horrenda (esos descansabrazos que parecen filas de tumores), tan parecida a la que su mamá tenía en el departamento donde pasaron los años después del divorcio. Ni qué decir del tapete, que hace olas bajo la mesita de centro, en realidad un baúl rústico, listo para golpear en la espinilla a quien intente pasarle junto.
Y los cuadros, idénticos a los del departamento donde su padre vivió y murió solo.
Y la vitrina, a reventar de figuritas sepultadas bajo paño y una obscena capa de polvo.
Y las puertas, inútiles, cerradas con llaves perdidas.
Lo peor: aquello, de por sí un atentado contra la salud mental, tiene, en todos los rincones que cubren el interior del cráneo, el mismo color rosa marmolado de venas y arterias.
Falso: lo peor son las paredes, mullidas, cruzadas de sangre subterránea, que lo hacen sentir dentro de un manicomio.
***
Pero no se debe acobardar. Su hazaña tuvo un costo altísimo.
Meterse en la cabeza de otra persona no es tan difícil. Incluso hay variedad de métodos:
Está el tradicional, que tantos practican hasta como entretenimiento, con el cual se puede habitar el cráneo ajeno con un cuerpo verbal. Este método es sencillo, poco efectivo pero popular; hay gran variedad de maneras, orientales y occidentales, que no vale la pena describir.
Y están los métodos novedosos, exuberantes y polémicos, que casi nadie ocupa: son carísimos, y además nadie que los haya intentado ha vuelto para explicar exactamente qué pasa al encogerse, al meterse por poros y perderse entre dendritas, qué ocurre durante la suplantación celular. Los anticuerpos preocupan particularmente a los investigadores, que han querido agotar los infiernos posibles cuando uno busca la nada loable meta de encerrarse en cochambres ajenos.
***
Meterse en la propia cabeza es otra cosa, que no admite experimentos ni seguros por error de cálculo en el mapeo neuronal. Nuestro personaje lo sabe porque lleva investigando cómo encerrarse en su cabeza más tiempo de lo que puede considerarse cuerdo.
Meterse en la propia cabeza requiere de peculiares capacidades intelectuales, emocionales, psíquicas, físicas. Hay que enflacar como desquiciado y meditar hasta que los ojos te rebotan en la nuca; ajustar el régimen alimenticio, desapegarse.
Luego viene el primer obstáculo de verdad complicado, que es hacer una pequeñísima copia de uno mismo. Nada que una serie de espejos y lentes no logren, pero igual: hace falta un pasillo largo. Para el mínimo duplicado, recorrer el pasillo hasta el cuerpo grande puede tomar toda la vida, así que hay que estar preparado para interceptarlo en algún punto de la huida que inevitablemente arremeterá al descubrirse materializado, revestido de absoluta existencia.
También hay que transferir la conciencia al pequeñísimo duplicado, y entrenarse en el arte del multitasking, de por sí difícil cuando se tiene un solo cuerpo: manejar las responsabilidades, no se diga profesionales, sino fisiológicas de dos cuerpos... Y luego está la retransferencia de la conciencia al cuerpo grande una vez que termina todo, cosa que aún queda por resolver: ya se verá si las lecturas teóricas, casi esotéricas, tienen algo de verdad.
Los anticuerpos no le preocupan: asume que uno nunca es un extraño para su propio cuerpo.

***
Pero todo eso ya pasó. Ya apoltronado en el sillón mojado de líquido cefalorraquídeo, se congratula. A diferencia de otros oficios, donde la victoria significa defender constantemente cierto estatus, en su caso el triunfo es esto: sentarse a contemplar lo que anida en su cabeza.
Respira profundo y recuerda las metas que tenía de pequeño, de adolescente. Se siente ridículo. ¿Qué decir ridículo? Se siente afortunado. ¿Qué hubiese sido de él de haberse convertido en estrella de rock?
La ventaja de imaginar cosas mientras uno se encuentra sentado en el interior del propio cráneo es que los ensueños se materializan gracias a un proyector que los cerebros tienen preinstalado justo debajo de la mollera. Cuando imagina su vida de haber sido rockstar, no tiene que imaginar nada realmente. Tras el sonido de un ventiladorcito, el microproyector arroja a la pared, rosa y mullida, imágenes de un futuro que no fue:
Nuestro personaje, acaso más cachetón, trastabilla sobre un escenario rodeado de miles de personas; toca un acorde final y contundente. Observa su rostro de esa otra vida haciendo una mueca particular: tras décadas de excesos, una arteria le revienta cerca del hipocampo, mientras el estadio lo vitorea (otra ventaja de recordar en tercera persona: la exacta arteria que le iba a reventar en esa vida alterna se ilumina, gracias a ciertas neuronas espejo, justo frente a él).
Escucha después lo que su madre le grita a su otro cuerpo en el funeral: “¿Por qué no me hiciste caso, escuincle? ¿Por qué no estudiaste una carrera de verdad?”
¡Qué bueno que le hice caso a mi madre!, se dice, y por el sistema de sonido intercraneal esa frase resuena en un coro de voces que gritan, cantan, susurran, al unísono.
Una de esas voces, la reconoce, es de su padre. Incluso es capaz de detectar que se trata del sonsonete preciso que utilizó el día en que le contó que se había decidido por Ingeniería: “no lo puedo creer”, le dijo aquella vez su padre, “te faltaron huevos para dedicarte a lo que amas. Después del desmadre que armabas mientras dizque aprendías a tocar la guitarra”.
***
Con la Ingeniería vino un primer trabajo mediocre, que su madre celebró con un largo brindis. Con el primer sueldo compró una guitarra que no tocó nunca, y que terminó dándole a su padre para cambiarla por una tele donde ver el futbol.
Vino después otro trabajo mediocre pero de mayor alcurnia, la falta de tiempo cada vez mayor y los dolores de cabeza (cuyos estragos todavía hieren el interior del cráneo: quedan rasguños como de gato desesperado por escapar); vino también el inmaculado departamento en el inmaculado edificio, las horas de ira que pasó en él.
Vinieron las llamadas de su padre pidiendo dinero, cada vez más dinero, y las de su madre, diciéndole que debería cuidarse más, que debería dedicar tiempo a cosas que realmente le gustan, a hacer ejercicio, a tocar la guitarra (“no entiendo por qué te dedicas a eso, si ni te gusta”).
Con las llamadas vinieron también los pretextos para no contestar. Entre las llamadas sin contestar hubo una donde se le intentaba avisar de la muerte inesperada de su padre.
Y con las largas caminatas que se propinaba para sacudirse la culpa, llegó el anuncio que le salvó la vida: en una esquina de cristal, un letrero de neón: “Deseche lo que siente con respiración consciente. Para todo mal, mucho yoga y meditación trascendental”.
***
Dejar el trabajo, dejar de pagar la renta, callar a su madre en una sobremesa incómoda, escucharla decir que no quería volver a verlo jamás: esa fue la parte fácil.
Lo difícil fue meditar de verdad.
Sí, se sentaba en posiciones que propiciaban el flujo de un chacra a otro. Sí, cantaba los mantras, ejercitaba el prana. Se privó de carne, lácteos, especias, sal, sexo, ropa interior.
Pero tras cada sesión, cada que oía a otros meditantes salir tan cerca del éxtasis, él se descubría tan corpóreo como siempre. Materialísimo. Revestido de absoluta existencia.
Su problema era el maldito ruido. En cuanto cerraba los ojos, los sonidos se expandían en una marea nocturna que sumergía su tercer ojo. El viento, la bomba de agua, los autos afuera, las aves junto a la ventana, sonaban con la intensidad del llanto de su madre después de aquella tarde, como las patadas que propinaba su padre a las puertas, las paredes, a veces a otras cosas.
Lo habló con los otros meditantes, que no entendían. Nuestro personaje trató de describirlo así: los ruidos de fuera secuestran mi respiración: son un virus.
Uno de sus compañeros respondió que si el ruido es un virus, la meditación es el ejército de anticuerpos. El resto del grupo aplaudió la metáfora médica, tan simplona, y todos echaron a reír de un modo que no hacía falta proyectar en el cerebro para recordar nítidamente.
Alguien medio ahogándose de risa, remató: “¡es imposible escapar completamente del ruido! A menos que te encierres en tu propia cabeza…”
***
Acomoda las nalgas en el sillón, que de pronto no se siente tan asqueroso. Ganó. Contra todos los pronósticos, ganó. Contra el maestro de yoga que lo echó después de demasiadas tardes preguntando si existe una postura que permita tener una presencia doble. Contra las búsquedas en internet que terminaron con policías en su puerta, por un algoritmo que entendió sus pesquisas como intención de homicidio. Contra el viejo bibliotecario que le arrojó agua bendita en vez de facilitarle los libros de ocultismo. Ganó contra todos ellos, contra el mundo y sus ruidos.

Cierra los ojos: por fin desprenderse. ¿Desprenderse de qué? Habrá que descubrirlo una vez que los ruidos fuera de su cráneo callen.
Un momento: ¿ruidos? ¿Qué hace su otro yo, el grande? ¿Se habrá desactivado el modo automático? ¿Es que su copia necesita algo más que comer y dormir?
Suena como un mantra. ¿Será el noticiero? Los presentadores de noticias siempre parecen recitar un mantra. ¿Será que su otro yo se metió a un lugar con tele? ¿Qué dicen las noticias? Porque suenan como las noticias. Los presentadores de noticias siempre suenan como si el mundo estuviera terminando. Busca palabras que pueda entender: guerra; pandemia; crisis: nada. Un cambio de voz. ¿Dan los deportes ahora? ¿Sí es de verdad eso un noticiero? ¿Es eso la voz de alguien cobrándole algo a mi otro yo? ¿Es ese el ruido del metro? ¿Estamos en la calle? ¿Estamos fuera? ¿Son esos pájaros, son esos golpes?
¿Es eso un músico callejero o las divinas trompetas que dan la bienvenida al más allá?
***
No hay meditación suficiente para detener la ira que provoca encontrar los ruidos de siempre, después de tanta faena para encerrarse en la cabeza de uno.
Rojo, rojísimo, pega la oreja contra la turgente pared del cráneo: sí, son voces. Suenan conocidas, pero no está seguro; quiere asomarse, pero el cráneo no tiene ventanas. ¿Es eso alguien recitando un poema escolar? ¡Ese tipo suena igual que su padre!
Hace lo que quiso hacer cada vez que su meditación era interrumpida: se enrosca en una esquina y grita. ¿Es que estoy destinado a hacerlo todo mal siempre? ¿Es que no hay manera de ser feliz? ¡Lo único que quiero es esconderme en mi cabeza! ¡Aislarme del mundo!

¡Claro! ¡Aislarse! El problema del ruido cuando meditaba era que él también estaba afuera, donde las cosas, todas, ocurren. Pero ahora está dentro. Lo que no pudo con voluntad, podrá resolverlo a martillazos. Recuerda sus lecciones de Ingeniería, o sea: sobre la pared irregular se proyectan planos, diagramas, instructivos. Bastará con encontrar herramientas…
No del tipo de “herramientas” que su psicólogo le daba “para sentirse menos triste” (y que sin duda deben estar escondidas tras una de esas puertas tapiadas), sino unas que sean verdaderamente útiles para callar al mundo: clavos y media tonelada de hule espuma.
***
Quizá en el baúl haya algo. Hule espuma puede hacerse con el tapete, quizá.
El baúl está cerrado. Iracundo, descubre que dentro de la cabeza, las cosas ocurren igual que en los sueños: sus golpes y sus patadas carecen de fuerza.
Y desde fuera el mundo le inyecta gritos, melodías pegajosas, ritmos que, en la cabeza dentro de su cabeza, hacen un eco doble.
***
Desesperado, arranca el tapete para tratar de fajarlo entre los pliegues de la pared.
El primer jalón le devela que el tapete no es tapete, sino un pedazo de carne deformado hasta parecer tapete. La cefalea golpea de inmediato a su otro yo, pero también a él.
Pero no ha venido a darse por vencido: arranca el tapete, y el dolor se vuelve fluvial. El ruido de afuera ahora sedimento enfurecido: las voces crecen como para salir del agua. ¿Es esa la voz de su madre? ¿Será que la arpía estaba esperando su ausencia para venir a chantajearlo?
Como puede, faja el tapete de carne, una gelatina derritiéndose en sangre.
El tapete parece calmar las aguas. O hacerles presa. O quizá en el tapete estaban las neuronas que sentían el ruido. O lo que sea: algo calló.
Continúa: arranca los descansabrazos del sillón. Como lémur, como reptil, escala para formar una carpa interior con la empapada tela de la sala entera, con los cuadros que colgaban en la pared, con pedazos que logra arrancar al baúl.
Empieza a vislumbrar el silencio.
Y si no fuera porque desde hace años le resulta imposible sacar una lágrima, incluso frente a las peores golpizas, en este momento lloraría de felicidad.
***
Cuando se dispone a arrancar el paño que cubre los recuerditos de la vitrina, tocan una puerta. Qué raro, se dice, mientras intenta descifrar en cuál: ¿quién tendrá suficientes ganas de verme como para hacer esta monserga de viaje?
***
Se abre la puerta del centro, de golpe pero con lubricada naturalidad.
“¿No te cansas de echarlo todo a perder?”
La cosa que entra es primero una mancha, una monstruosidad hecha de bolitas blancas que parecen arroz. La mancha se apelmaza, se va acuerpando.
“Siempre supimos que serías un fracaso.”
La mancha blanca se divide en dos: dos lunas que se van haciendo de rostros.

“Todo es tu culpa. Por caer de la bici. Por no escoger mejor tu carrera. Y ahora destruiste lo que quedaba, dentro y fuera de tu cuerpo. Y otra vez nos toca limpiar tu muladar”
Las dos manchas blancas hablan al unísono, dos timbres que reconoce bien. El dolor de cabeza se ha desbordado, y ahora no es capaz de encontrar en su propia mente las palabras que siempre ha querido decirles de frente.
“¿Pensabas que ibas a poder dejar así este cagadero? Sí, cagadero: ni te atrevas a decirnos nada, podemos usar palabrotas cuando sea porque somos tus… Qué importa”.
Las manchas blancas se expanden. Reordenan algunas cosas, otras las devoran como marabunta hambrienta.
Nuestro personaje mira todo aquello sin saber qué decir: el dolor de cabeza lo hizo olvidar cómo se habla. Desea todavía meditar, encontrar lo que buscaba, reparar…
Pero las manchas blancas lo levantan, como público embravecido en un concierto memorable.
***
Lo arropan y luego lo encierran: se ahoga en una alberca de pelotas mínimas.
Todas ellas tienen pequeñísimas voces.
Todas suenan igual: versiones de dos timbres que reconoce bien.
Mientras los arrocitos se le meten por nariz y ojos, por poros y orejas, repiten la misma frase: “¡Nadie engaña a los anticuerpos!”
Con el último rumor de conciencia, escucha a uno de los arrocitos susurrarle algo que no comprende: “eres tu propia enfermedad autoinmune, inútil”.
***
Afuera, interrumpe su silencio con un estornudo repentino.
Dirige el puño para cubrir la boca. El puño no se detiene: se da un puñetazo en la cara.
Alguien le dice: salud.
Él no contesta.

Escrito por:
Ruy Feben
(CDMX, 1982).
Ha publicado los libros de cuentos Malebolge (Paraíso Perdido, 2018) y Vórtices viles (Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2012), así como minotauro (Vozed, 2016), pieza de narrativa experimental. Es parte de la comunidad de escritores Under The Volcano.
Ruy Feben
(CDMX, 1982).
Ha publicado los libros de cuentos Malebolge (Paraíso Perdido, 2018) y Vórtices viles (Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2012), así como minotauro (Vozed, 2016), pieza de narrativa experimental. Es parte de la comunidad de escritores Under The Volcano.

Ilustrado por:
Brenda Battaglia
(León, 1994).
Estudió comunicación visual en la escuela de diseño Centro. Su trabajo se centra principalmente en desarrollo de identidad gráfica, ilustración, diseño editorial y animación. Actualmente trabaja en el estudio de diseño The Branding People.
Brenda Battaglia
(León, 1994).
Estudió comunicación visual en la escuela de diseño Centro. Su trabajo se centra principalmente en desarrollo de identidad gráfica, ilustración, diseño editorial y animación. Actualmente trabaja en el estudio de diseño The Branding People.