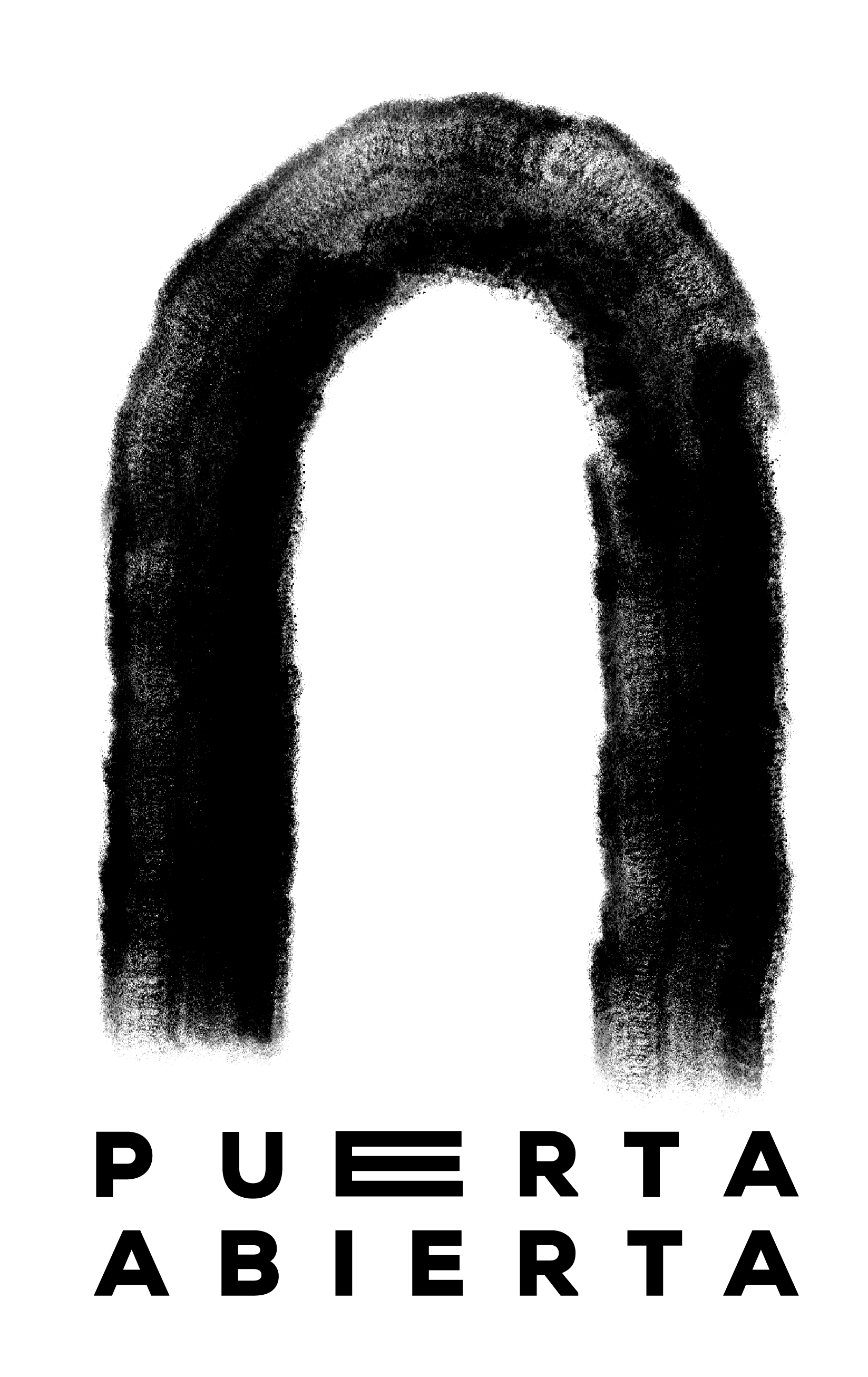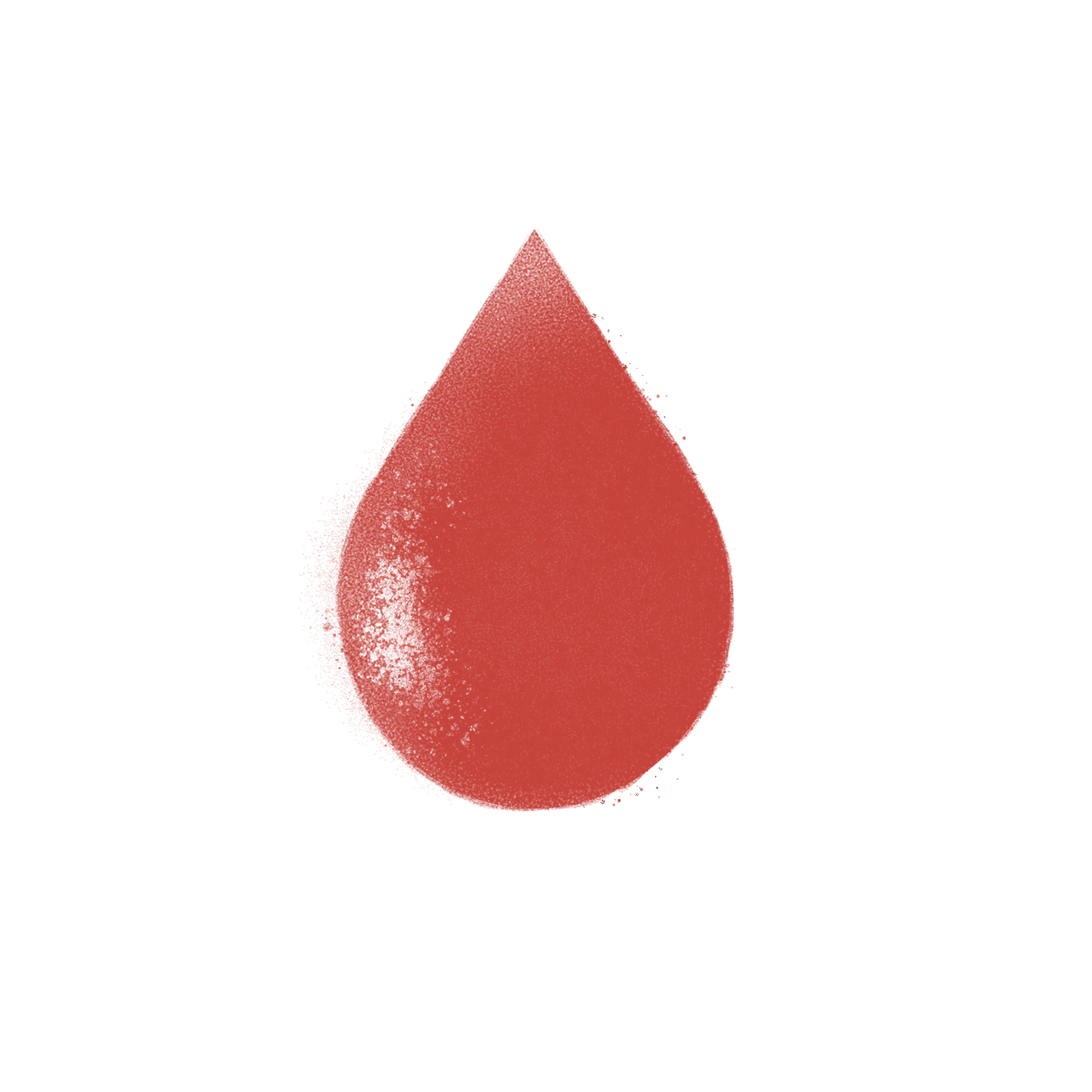
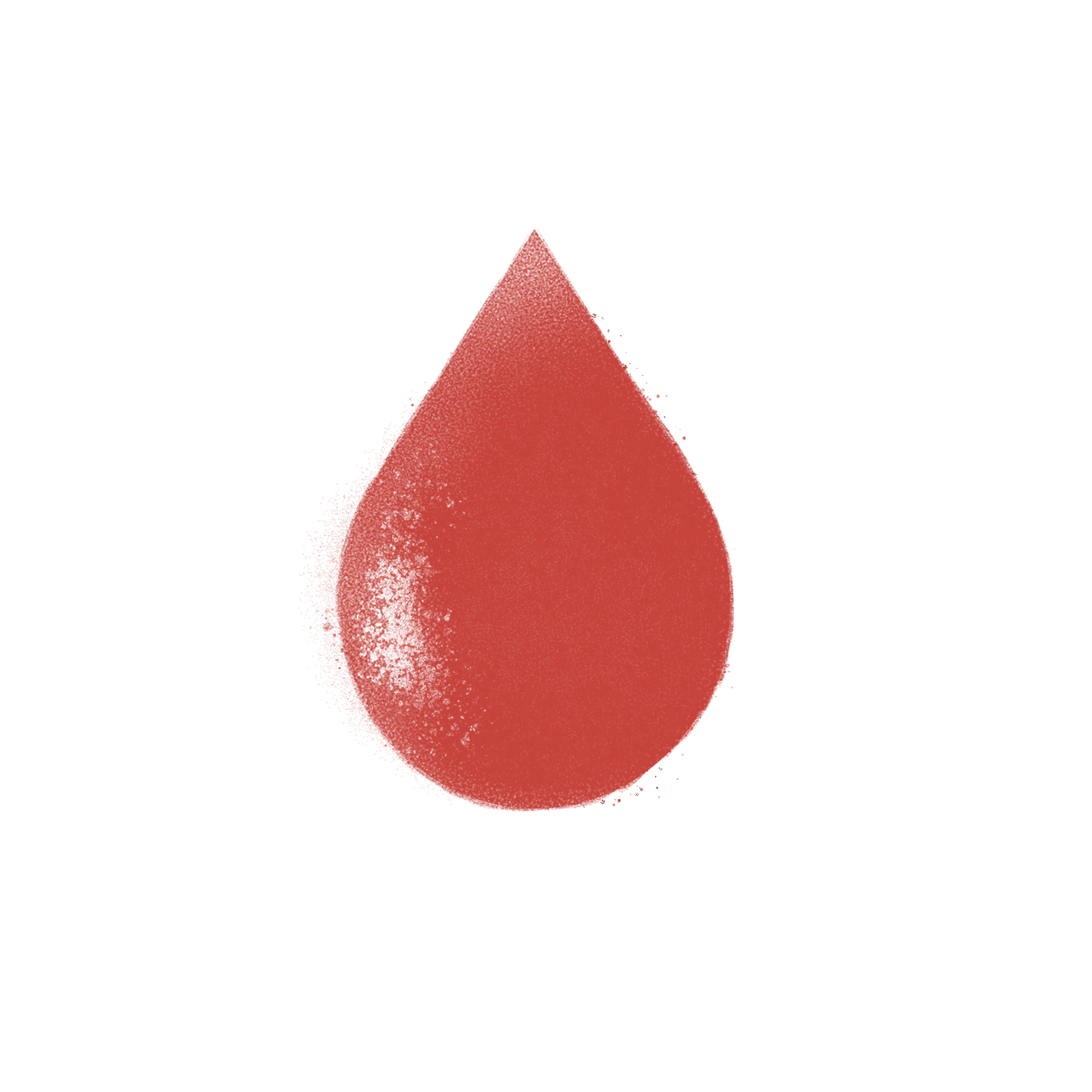
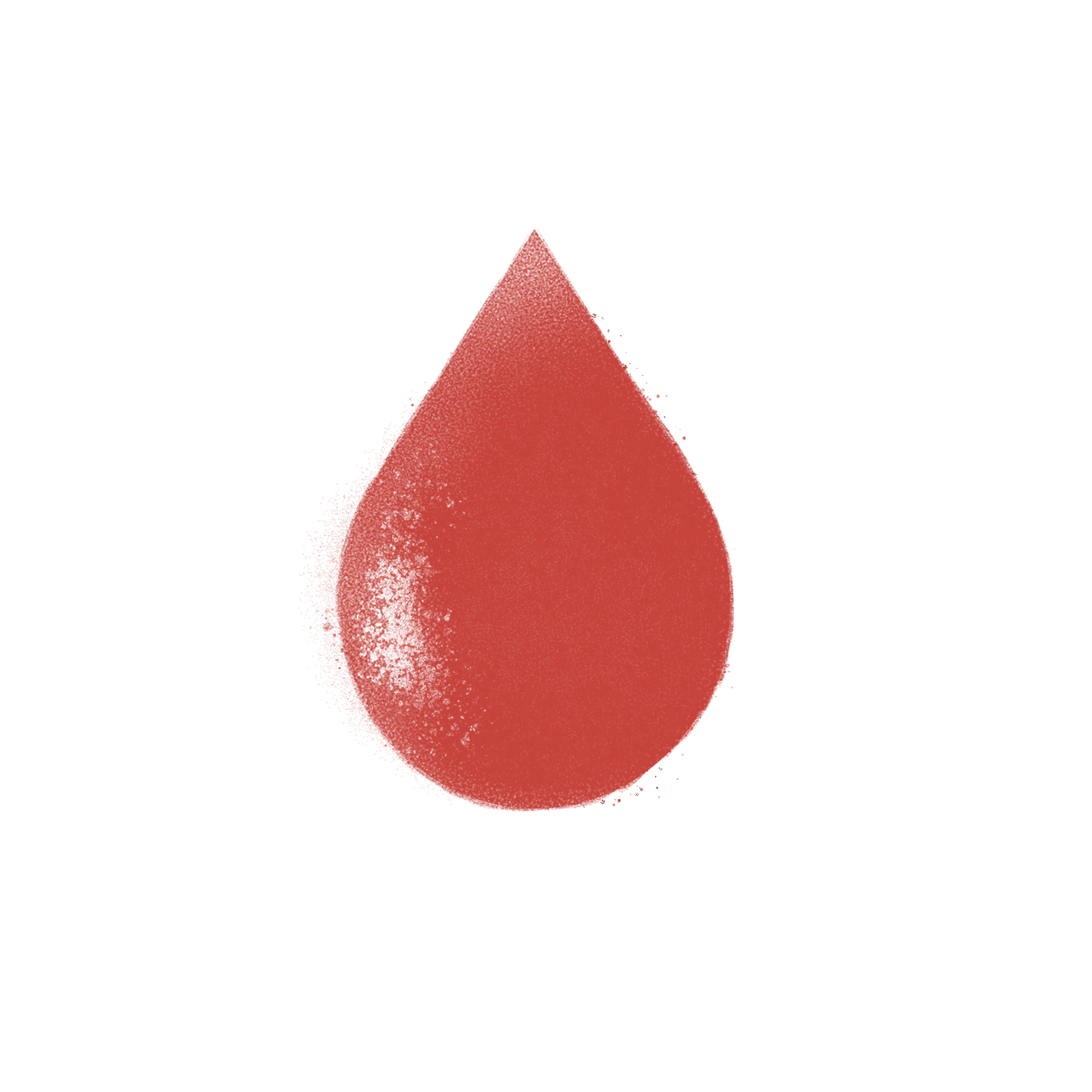
Charco
de sangre

Daniela, ¡ven, por favor! Me pegué en la cabeza y me está saliendo sangre, ¡no puedo ver!
Me levanté del escusado y salí corriendo del baño, subiéndome los calzones mientras cruzaba el pasillo. Soy un pendejo, me pegué con la repisa. ¡Siéntate en el sillón! No, lo voy a ensuciar de sangre, ¡que te sientes ahí!, el sillón no importa.
La memoria pulsa como la sangre: al instante recordé las múltiples caídas de mi padre. Y a mi madre con un trapo ensangrentado entre las manos, regañándolo impotente: ¿a ver, ahora en dónde te pegaste? Como si se tratara de un niño de seis años. Conforme avanzaba la distrofia muscular de mi padre, sus brazos estaban boludos, con chipotes y llenos de moretones a causa de las caídas. El hombre cae. Las espinillas cubiertas de costras. Quién es el débil, el que calla o el que grita, el que impone sanciones y amenazas o el que permanece en silencio. Nunca había reflexionado concienzudamente sobre el carácter de mi padre, hasta su funeral, cuando mi amiga Natalia dijo: qué control mental tenía; mantener esa serenidad y sin tener dominio sobre su cuerpo. La sangre enseña. Durante la Cristiada, mi abuela paterna salía a la calle cuando paraban los balazos, pecho en tierra, entre charcos de sangre, para ver si alguien seguía vivo.
Me levanté del escusado y salí corriendo del baño, subiéndome los calzones mientras cruzaba el pasillo. Soy un pendejo, me pegué con la repisa. ¡Siéntate en el sillón! No, lo voy a ensuciar de sangre, ¡que te sientes ahí!, el sillón no importa.
La memoria pulsa como la sangre: al instante recordé las múltiples caídas de mi padre. Y a mi madre con un trapo ensangrentado entre las manos, regañándolo impotente: ¿a ver, ahora en dónde te pegaste? Como si se tratara de un niño de seis años. Conforme avanzaba la distrofia muscular de mi padre, sus brazos estaban boludos, con chipotes y llenos de moretones a causa de las caídas. El hombre cae. Las espinillas cubiertas de costras. Quién es el débil, el que calla o el que grita, el que impone sanciones y amenazas o el que permanece en silencio. Nunca había reflexionado concienzudamente sobre el carácter de mi padre, hasta su funeral, cuando mi amiga Natalia dijo: qué control mental tenía; mantener esa serenidad y sin tener dominio sobre su cuerpo. La sangre enseña. Durante la Cristiada, mi abuela paterna salía a la calle cuando paraban los balazos, pecho en tierra, entre charcos de sangre, para ver si alguien seguía vivo.

En mi casa corría la sangre, la de las caídas de mi padre o la de mi hermano borracho, que volvía enojado y golpeaba puertas y espejos, y mi madre: con un trapo ensangrentado entre las manos.
Al día siguiente la puerta aparecía parchada con círculos de papel que mi madre recortaba, pegaba sobre el hueco y pintaba a tono con la puerta. El ingrato amenazaba con golpear a alguien y creo que nunca lo hizo, se golpeaba a él mismo siendo un haragán y un adicto. Unas horas después mi madre le acercaba el desayuno a la cama y nadie hablaba del episodio.
Leo los cuentos de Lucia Berlin y detecto de inmediato que mis favoritos son los más violentos, en los que corre la sangre. La recuerdo montada sobre su abuelo dentista, mientras le arranca uno a uno los dientes con pinzas; y a su amigo en el desierto, el que por caridad mata a sus perros, que después de haber sido atacados por puercoespines, supuran pus verde cremosa de ojos y garganta infestados de espinas. Mientras observaba al amigo de Lucía matar a los perros, brotó otra imagen en mi mente: la montaña de coyotes muertos en Par de Reyes, la gran novela de Ricardo Garibay. La sangre entretiene.
Al día siguiente la puerta aparecía parchada con círculos de papel que mi madre recortaba, pegaba sobre el hueco y pintaba a tono con la puerta. El ingrato amenazaba con golpear a alguien y creo que nunca lo hizo, se golpeaba a él mismo siendo un haragán y un adicto. Unas horas después mi madre le acercaba el desayuno a la cama y nadie hablaba del episodio.
Leo los cuentos de Lucia Berlin y detecto de inmediato que mis favoritos son los más violentos, en los que corre la sangre. La recuerdo montada sobre su abuelo dentista, mientras le arranca uno a uno los dientes con pinzas; y a su amigo en el desierto, el que por caridad mata a sus perros, que después de haber sido atacados por puercoespines, supuran pus verde cremosa de ojos y garganta infestados de espinas. Mientras observaba al amigo de Lucía matar a los perros, brotó otra imagen en mi mente: la montaña de coyotes muertos en Par de Reyes, la gran novela de Ricardo Garibay. La sangre entretiene.

A la sangre no la evitas, nos llena y su olor avisa. Cuando me encargaron homologar las semblanzas de los artistas que participaron en una exhibición colectiva sobre arte sonoro, acompañé a Alicia, directora del museo, al baño; abrió tímidamente la puerta y me pidió que llamara por teléfono a su hermana. Sangré, lo dijo en un tono lleno de muerte. Tenía cáncer avanzado y murió un mes después de la inauguración. La última vez que mi padre estuvo en el hospital, entraron los enfermeros a cambiarlo y él pensó que era solo una diarrea. En cuanto percibí el olor supe a qué huele la muerte, un tufo dulzón, sangre que no está fresca. Sé que mi cara tenía en ese momento el mismo gesto de Alicia al salir del baño.
Alejandro está recostado en nuestra cama, semisentado, acabo de curarle la cabeza. Lo veo y siento la potencia de la sangre dentro de mí, dentro de él: no quiero verlo derramar una sola gota, pero estamos llenos de ella. Se derrama, se seca, se calma y se alebresta, hasta el grado en que queremos darle puñetazos a todo, como niños, como perros ciegos desesperados.
Alejandro está recostado en nuestra cama, semisentado, acabo de curarle la cabeza. Lo veo y siento la potencia de la sangre dentro de mí, dentro de él: no quiero verlo derramar una sola gota, pero estamos llenos de ella. Se derrama, se seca, se calma y se alebresta, hasta el grado en que queremos darle puñetazos a todo, como niños, como perros ciegos desesperados.

Regreso al escusado y corren flores rojas. La sangre es bella, nebulosas de sangre se disuelven como algodones de azúcar en el agua, eléctricos relámpagos tintos. Olvidar: el regalo más grande que obtenemos al dejar el mundo. Me levanto del escusado y siento la sangre presente, a mi padre, a mi abuela. Cierro los ojos y veo sangre.

Escrito por:
Alejandra Arreola
(Guadalajara, 1984).
Estudió Medios Audiovisuales. Poeta y gestora cultural. Ha publicado en las revistas literarias Luvina, Síncope, Papeles de la Mancuspia y Blanco Móvil.
Alejandra Arreola
(Guadalajara, 1984).
Estudió Medios Audiovisuales. Poeta y gestora cultural. Ha publicado en las revistas literarias Luvina, Síncope, Papeles de la Mancuspia y Blanco Móvil.

Ilustrado por:
Sólin Sekkur
(CDMX, 1990).
Ilustrador mexicano. Su trabajo ha sido publicado en libros, revistas, catálogos y otros. Le gusta hacer personajes, dibujar el cielo e imaginar lugares por visitar.
Sólin Sekkur
(CDMX, 1990).
Ilustrador mexicano. Su trabajo ha sido publicado en libros, revistas, catálogos y otros. Le gusta hacer personajes, dibujar el cielo e imaginar lugares por visitar.